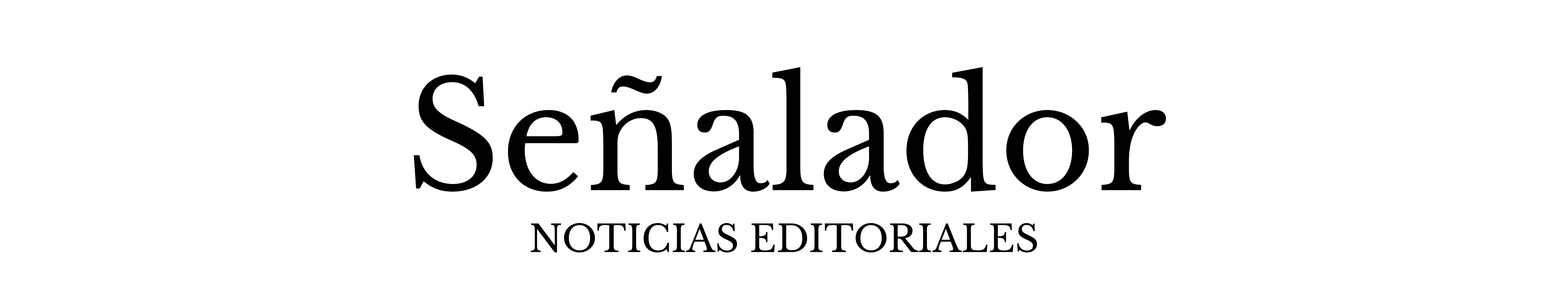En once relatos, entre la crónica y la ficción, Barco expone, con crudeza y ternura, la infancia de un hijo de inmigrantes bolivianos en una villa miseria durante los complicados años setenta.
El narrador de La Perrera transita la infancia en la Villa Piolín de Soldati (hoy Barrio Charrúa). Sus padres llegaron de Bolivia y en Argentina comienza una dictadura militar. Los cuentos de Gustavo Barco son ásperos y tiernos, hay golpes, dolor, violencia y discriminación pero también solidaridad, orgullo, inocencia, resistencia, esperanza, agradecimiento. Barco evoca su niñez, entre la estigmatización y el arraigo a una cultura, la andina, que en cierto punto tuvo que ser ocultada: pasar “desapercibidos” era el mandato familiar.
“Gente acostumbrada a la voz baja o modulada, a escuchar y obedecer por miedo a la deportación, al calabozo, a la mirada de los milicos que bajaban de los Falcon verdes para cachetear a cualquier que estuviera en reuniones de más de cinco personas”, narra Barco en el libro.
El fuego entre casas de madera y nailon, el camión de la perrera que aterroriza a los niños, apuestas en peleas de boxeo con chicos, en partidos de fútbol, juegos atados a la pura imaginación, la muerte que aparece muy temprano… En los cuentos de La perrera el dolor convive con la inocencia. ¿Cómo es crecer en una villa miseria en los años ‘70 en Buenos Aires? ¿Cómo es ser hijo de inmigrantes en una ciudad que recibió con los brazos abiertos a algunos y a otros no?
“Se podía tener una radiografía de la pobreza de cada familia por las coca colas que se compraban al mes”; “Se hablaba del aguinaldo como si fuera algo con superpoderes”, describe el autor en este volumen.
Sus cuentos se leen con un nudo en la garganta, con un dolor en el estómago. Son historias de sacrificio, de desigualdad, de injusticias y de un crecimiento a los tumbos, siempre rodeado de situaciones violentas, peligrosas, de las que no se llega a tomar conciencia hasta que se es grande; pero también de amigos, familias y paisanos que buscaron en Buenos Aires un lugar para progresar.
¿Cómo surgen estos cuentos?
Fueron saliendo de forma independiente. Entre el primero y el último que escribí debe haber como quince años de diferencia. Al momento de escribir necesitaba que cada cuento fuera como una película, no pensaba en un libro. Lo que me importaba era cerrar cada historia. Lo que sí hicimos para la edición del libro, con Marcos Crotto de Ninguna Orilla, fue buscar o elegir esos cuentos que estaban interconectados. Otros cuentos, lamentablemente quedaron afuera en el proceso de edición.
-Antes de ser reunidos, algunos de estos cuentos se utilizaban en las escuelas ¿Era esa una motivación para escribir?
-Algunos de estos cuentos y otros aparecieron en Mundo Villa, un diario que se distribuía en los barrios populares. Las maestras del barrio me preguntaban si podían usarlos en sus clases o si tenía más cuentos para mostrar. También se leían en escuelas nocturnas, que había mucha gente grande y podían trabajar otras escenas, quizás más fuertes. Siempre me motivó la experiencia con los chicos. Yo estaba contento con que salieran en el diario Mundo de Villa, que era gratis y que lo leyera alguien.
Las historias dejan entrever que hubo dolor en la escritura también ¿fue así?
Son historias dolorosas pero estoy orgulloso de haber hecho una obra que dicen que es literaria. Es literatura, pude sacarlo, necesitaba escribirlas. Yo vengo del periodismo gráfico. Hubo un tiempo en que tuve que elegir entre el periodismo gráfico o alimentar a mi familia. Entonces yo me quedé con alimentar a mi familia. Pero fueron los años más infelices de mi vida. Te lo digo, pero bueno, hay que comer. Yo trabajé en IBM, era operador bilingüe e iba al horario nocturno. O sea, era un zombi todos los días. Pero ese trabajo me permitió tener acceso a una computadora, cosa que en mi casa no tenía. Había días que no pasaba nada en el trabajo y yo tenía acceso a mil computadoras y extrañaba mucho escribir. Y pensaba “qué voy a escribir o qué puedo escribir”. Utilicé lo que lo que se usa en general, que es contar tu aldea. Claro, yo tenía una aldea justamente para contar, porque eso era el barrio: una aldea.

¿De qué manera tu oficio como periodista influenció en la escritura de estos cuentos?
Yo pienso en notas todo el tiempo. Pienso cómo hacer un copete, cómo convencer al camarógrafo para hacer tal plano. Yo me formé en el diario La Nación, siendo pasante. Cuando comencé en periodismo pensaba en cómo atrapar al lector, en el primer párrafo, en la primera línea. Cómo tener al lector aunque sea en una nota breve. Estamos hablando de un párrafo. Y yo tenía tantas ganas de que me tomaran, de quedarme ahí, en ese mundo que a mí me fascinaba… Nunca había entrado a una redacción. Imagínate estar ahí. Yo lo que quería era escribir bien, que se considere que la nota que entregaba, además de informativa, estaba bien escrita.
Lo que pasa en el periodismo es que tenés un corset, tenés que adecuarte a las “cinco W”, no opinar, no imaginar. Todas las cosas que la literatura te permite. Y entonces yo fui por ahí cuando dije que extrañaba escribir. Yo no quería escribir una nota sobre mi barrio o sobre el lugar donde nací, yo quería contar otras sensaciones que tenía de eso que con las herramientas del periodismo nunca las voy a poder contar. Por haber publicado este libro no es que ahora tenga más responsabilidad como escritor ni mucho menos. Absolutamente nada, pero sé que en lo que escribo, al haber muchísima gente pobre -la mitad de este país lamentablemente-, se puede ver reflejados en estas historias.
Estos cuentos están ambientados durante la dictadura militar en los años setenta ¿Qué recordás de la vida ahí en los pasillos en ese contexto?
Uno tiende a recordar la infancia con alegría, con ternura, con humor. Pero era bastante pesado. Venían los canas de civil en un Ford Falcon verde, quizás estábamos jugando a los dados o a las cartas en la vereda, frenaban los autos y bajaban con las itacas. Así a los gritos, “todos contra la pared”, pero no había pared. Pero bueno, parados todos contra ellos, qué se yo. Todos nosotros éramos pendejos y nuestros padres estaban ahí. Le pegaban a la gente en la cabeza con las itacas. Nos agarraba un cagazo cuando venía la cana porque ya nos habían marcado las casas. Decían que nos iban a tirar la casa abajo. Iban a venir las topadoras, y se burlaban de eso.
Cincuenta años después ¿seguís viendo imágenes y situaciones similares a las que narras en el libro?
Viste los postes de cables que van a doscientos lugares diferentes, es la tapa que ilustra el libro, eso sigue siendo así siempre. Bueno, las conexiones, el cablerío, los problemas con el agua, los problemas con el gas, todo eso está. Yo voy a las villas ahora por mi trabajo. Por ejemplo, con el tema de las tres chicas asesinadas, tuve que ir a la 21-24. Nosotros antes íbamos a jugar a la pelota, ahí a Zavaleta se podía entrar a jugar. Venían de Zavaleta a jugar a la villa nuestra. Me acuerdo cuando era más chico, cada partido terminaba en cualquier cosa. Pero uno podía entrar a otro lugar. Ahora no es así.
¿La estigmatización sigue pesando sobre la comunidad boliviana?
Si, aquí es un insulto ser boliviano. Eso no cambió. Sin ir más lejos, lo que le pasó al actor Osqui Guzmán hace unas semanas. Él es argentino, hijo de bolivianos. Tuvo la suerte de que es conocido, pero es algo que se vive: el que tiene mi color de piel vive cotidianamente la discriminación, que te paren en la calle. Y yo estoy acostumbrado a eso que pasa. Un taxi que no me pare, o que alguien te trate mal, lamentablemente es normal.

-El cuento que cierra el libro, “Don Américo”, cuenta la historia de tu papá, pero no estaba entre tus cuentos anteriores, sino que fue escrito específicamente para el libro ¿Por qué?
Iban a ser diez cuentos y el editor me dijo que él veía que había un personaje que necesitaba estar, que era mi papá. Pero yo me negué. Me negué a escribirlo y fue una pelea. Después de un tiempo acepté la propuesta. Pero también estuve unos meses postergando esa escritura. Me puse rebelde, y así pasaron dos, tres meses. A pesar de que vivía a tres cuadras de la casa de mi papá, yo no quería, no quería.
No iba a poder escribir sobre algo que no conocía, no podía darle esa ficción, así que lo tenía que entrevistar y conocer cosas, de su historia y de la familia, que nunca supe bien y que yo me enteré ahí, escuchándolo. Después de mucho insistir, un día fui. Me costaba porque él nunca estaba solo, siempre con una novia. Hasta que una vez me animé y le dije que teníamos que hablar y que nos encontremos los dos. Fue como una danza alrededor de lo que quiere uno y lo que el otro está dispuesto a dar. Y finalmente no estuvimos solos, estuvo mi hija porque yo quería testigos y también quería que ella supiera la historia.
¿Por qué querías testigos de esa conversación?
Porque yo no sabía cómo iba a reaccionar a ciertas cosas. Entonces, con mi hija presente, él también iba a contarlo todo. Nosotros no hablábamos. Es una relación de mucho silencio. Después, para escribir yo sabía que iba a necesitar estar solo. Era mucha información y tenía que encerrarme a elegir, editar y reescribir con la ficción que aparece en el libro. Estuve dos días en un hotel para escribir. Siempre escribí de noche. Me quedaba dormido sentado en la cama. Nunca tuve escritorio.
En ese mismo cuento, que narra la travesía de Don Américo desde el norte del país en tren, en un momento se dice que “ser niño no era para él”¿Te sentís representado también con esa noción de infancia?
Tuve una infancia de niño. Pero yo tuve una mamá que nos contaba todo. Con lo bueno y lo malo. Y a veces nosotros sabíamos la situación económica de la casa, sabíamos que no había para tal día. Mi mamá nos contaba todo y aparte lo veíamos, lo vivíamos, lo palpábamos, o sea de la escasez que había de ciertas cosas.
Américo tuvo que tener responsabilidades de grande, siendo chico. Eso también te pone alerta. Muy de pendejo. Estar muy alerta es estar estresado. Y no sabés qué es estrés, no sabés que estás alerta, pero vos estás alerta de pendejo porque hay cosas que sabés que pasan, entendés. Está todo bien en un momento y al otro momento está todo mal y hay que tirarse al suelo porque arranca un tiroteo, o está todo bien y de pronto se puso todo mal y se agarraron a piñas, se mataron. Es así. Es estar todo el tiempo alerta, que yo creo que no lo veo eso en mis hijos, por ejemplo.
Pero yo pienso que la viví. La infancia que me tocó vivir, ahora la recuerdo con mucha ternura, con mucho amor. Pero fue muy difícil para todos los del grupo de amigos, que todavía somos amigos muchos de los que aparecen ahí en el libro.
En el cuento “Infierno verde”, un personaje tiene visiones y le dice a Gus “Estabas de traje, todo copetudo, hablando de noticias en la tele. Te vas a ir de este agujero”. ¿Estaba presente durante la infancia esa idea de “salir del agujero”?
Si bien esa charla es ficción, yo puse algo que me dijeron más de grande, pero lo puse ahí porque siempre me acuerdo que él me decía eso: “vos tenés cabeza para hacer una película. ¿Por qué no? Vos podés, por qué no”. Él trabajaba en una fábrica. El salir de ahí era como un lugar común, se hablaba cuando éramos chicos. O sea, hay que salir de acá, pero no sé si tomábamos dimensión. Yo creo que era algo inalcanzable en ese momento. ¿Imaginarse comprarse una casa en otro lado? Inalcanzable. De hecho, hubo varias personas que salieron del barrio y decíamos “cómo ¿se compraron una casa? ¿Una casa con puerta, con ventana y eso? Sí, sí. ¿En dónde? ¿Cómo es eso?” Y después yo le decía a mi mamá “Y nosotros cuando vamos a hacer eso”. Pobre mi vieja. Pero bueno, la inocencia… preguntaba y me daba cuenta que no se podía. Pero eran muy directos con esto. “No se puede por esto, por esto y por esto” y punto. Y lo tenías que entender. Y si no, la vida te va a hacer entenderlo. Y era así.